María Isabel Molina
Ed. Edelvives, 2013
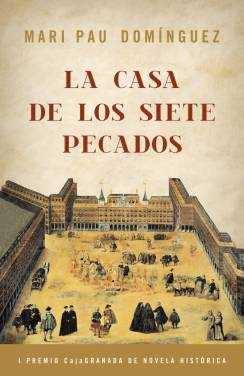

Leí una entrevista de la autora en El Heraldo y me compré el libro sin saber nada más de ella. Con el libro en mis manos ojeé el primer capítulo y curioseé la información de las solapas. Sorprendido comprendí por qué me sonaba tanto su foto y sin embargo no terminaba de ubicarla. Mari Pau Domínguez es una periodista que ha trabajado mucho en televisión y radio y de la larga lista de programas que hizo el que me permitió, por fin, asociar su nombre con su imagen fue “La hora de Mari Pau” en Telemadrid. Nunca lo vi, así que lo que me hizo comprender no fueron los recuerdos del programa, sino el nombre con el que aparece en él: Mari Pau a secas, sin apellido. No tenía nada más: un frágil vínculo entre un nombre y una cara.
Afortunadamente el libro es mucho más. Es una novela histórica de alto nivel, elegante, evocadora y rigurosa. No es una novela fantástica al estilo El código Da Vinci de Dan Brown (muy entretenida, pero con escaso rigor histórico), ni tampoco del tipo La catedral del mar de Ildefonso Falcón o Los pilares de la tierra de Ken Follet (amenas, cautivadoras, fieles descripciones de una época, pero de trama y personajes imaginarios). Ésta es más del estilo Un día de cólera de Arturo Pérez-Reverte, un relato novelado de hechos, fechas, lugares y personajes reales. Sin embargo, a diferencia de aquel La casa de los siete pecados se escapa del corsé asfixiante de los hechos mediante una imaginativa trama inventada que le sirve de pretexto a la autora para dibujar los perfiles de sus personajes: la leyenda de una casa de Madrid y los amores prohibidos que tuvieron lugar en ella. La novela gana así en agilidad, interés y frescura sin perder un ápice de rigurosidad.
La casa de los siete pecados está ambientada en la España del siglo XVI y sus protagonistas son Felipe II y su cuarta y última esposa, su sobrina Anna de Austria. La fidelidad de la novela no sólo abarca la exactitud de las fechas (sólo se ha permitido el lujo de adelantar dos hechos, como ella misma aclara al final del libro en un breve apartado de Notas de la autora), y personajes, sino también la manera en que éstos se comportan, se mueven y hablan. Las exhaustivas descripciones de algunos eventos, como por ejemplo el recibimiento que otorgó la ciudad de Segovia a la futura reina y su séquito, conllevan un enorme trabajo de documentación que se ve reflejado en la bibliografía final del libro. Un apartado que no es muy frecuente en las novelas históricas, pero que es muy de agradecer. Aún así he encontrado una errata en el relato. A mitad de la obra la autora describe un cuadro del Bosco que el rey ha comprado y acaba de recibir: la Mesa de los pecados capitales. En el párrafo final de este apartado la autora escribe:
A los pies de la representación de Jesucristo podía leerse la siguiente inscripción: CAVE CAVE DOMINUS VIDET. “Cuidado, cuidado, el Señor todo lo ve.”
Sin embargo, en una estupenda representación del cuadro que la web del Museo del Prado ofrece gratuitamente, se lee lo siguiente en la inscripción que la autora señala: CAVE CAVE DEUS VIDET. Y su traducción podría ser la siguiente: cuidado, cuidado, Dios lo ve. Un detalle que aparece hasta en la wikipedia.
Pero el libro es mucho más que una novela histórica. Al igual que en las obras shakespearanas (reconozco que no he leído nunca ningún libro suyo, pero sí he visto películas basadas en ellos y hasta recuerdo todavía alguna clase de literatura del instituto), la autora entremezcla en su relato dos grandes obsesiones humanas de todos los tiempos: la muerte y el sexo. La muerte aparece innumerables veces en el libro: el relato se abre con la aparición de un cadáver en las obras de restauración de la Casa de las Chimeneas en 1882 para adecuarla como sede de las oficinas del Banco de Castilla y del Crédito General de Ferrocarriles, continua con los funerales de la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, y termina casi casi con la muerte de su última esposa Anna de Austria. Entremedio se suceden las muertes de los dos primeros hijos del matrimonio, de dos hermanos del rey, Juan y Juan de Austria (hijo bastardo), del secretario de éste Juan de Escobedo, del Cardenal Espinosa, de la ficticia amante del rey Elena de Zapata, de su también ficticio marido y de su padre… Y todo esto en apenas 12 años. Algo muy común en aquella época, incluso en las clases sociales elevadas: la mortalidad infantil era muy alta, muchas mujeres morían al dar a luz (como la propia Isabel de Valois), y las guerras y las epidemias diezmaban a la población. La muerte estaba muy presente en sus vidas. Pero la muerte no aparece en el relato como un hecho más, es una parte importante de él. Así la autora incluye numerosas reflexiones sobre ella, tanto del narrador como de sus personajes e intercala numerosos pasajes de textos de Teresa de Jesús relacionados con la muerte. “¡Oh, muerte benigna, socorre mis penas! Tus golpes son dulces, que el alma libertan… La vida terrena es continuo duelo: vida verdadera la hay sólo en el cielo.” Acompañando a la muerte están también la noche, el toque de ánimas, el fantasma de la difunta amante, la culpa y el arrepentimiento que le dan a una buena parte de la obra un toque lúgubre y romántico como en El estudiante de Salamanca de José de Espronceda.
Pero esta sólo es una cara de la novela, tiene otra sensual igualmente importante. Especialmente en la primera parte, donde se narran los arrebatados encuentros sexuales entre el rey y su última amante. Una amante ficticia, o al menos no comprobada, a la que el rey casa con un capitán de los Tercios de Flandes y les construye una casa en las afueras de Madrid: la casa de las siete chimeneas, que aún existe y es actualmente la sede del Ministerio de Cultura. Esta es la trama inventada de la novela: la pasión del rey por esa mujer y la culpa que le generan esas relaciones extramatrimoniales. No sólo por el hecho de ser pecaminosas, ya había tenido anteriormente otras amantes, sino por forzar su voluntad y no poder ponerlas fin. Pronto los rumores sobre su infidelidad recorren todo Madrid y llegan a oídos de la reina, martirizando su confianza. El rey decide terminar con esta situación de la única manera que puede, mandando asesinar a su amante. Pero ni siquiera su muerte consigue el olvido, ni de los rumores, ni de su deseo por ella y un fantasma empieza a rondar por su casa creando gran alboroto entre el pueblo. A partir de aquí se produce un cambio en la historia y el relato se centra más ahora en la reina, en sus congojas por la incertidumbre de los rumores, en su religiosidad extrema (acude de forma secreta a un convento cercano para flagelarse y conseguir así el favor de Dios) y sobre todo en sus experiencias con el pecado y el remordimiento. Sus pesquisas le llevan a conocer al nuevo dueño de la casa de las siete chimeneas y a sentir en él la atracción del pecado, de lo prohibido, de los encuentros clandestinos, de los roces no buscados. Y su moral rígida siente el vértigo de esa poderosa atracción que nubla su juicio y su voluntad y que le empuja a cometer actos que jamás supuso que llegaría a realizar. Y así, entendiendo su propia debilidad, comienza a comprender y a perdonar la de su marido, el rey.
Esta perfecta combinación de muerte, pecado e historia, entremezclados con coherencia, sin chirríos ni extravagancias, es la que convierte a este libro en una estupenda novela, culta y atractiva.

 Y desde luego lo tiene todo para haber sido un bestseller: novela histórica de fácil narrativa y trama interesante. He leído algunas críticas indicando que es un libro de calidad mediocre, seguramente, que no pasará a los anales de la historia de la literatura, posiblemente. ¿Quiere esto decir que es un mal libro? De ninguna manera. ¿Cuántos grandes escritores son capaces de describir personajes que te atrapen desde la primera línea? Si fuera tan fácil escribir libros de éxito habría miles de escritores ricos y famosos, y no parece que haya tantos. Hay historiadores que lo han intentado y se han metido a novelistas e incluso han llegado a tener cierto éxito, como por ejemplo José Luis Corral. Y me gustan sus novelas, están perfectamente bien documentadas y la recreación de la época es increíblemente detallada y realista (¿quién mejor que un historiador para conseguirlo?), pero a sus personajes les falta vida, garra, carnalidad. Parecen hieráticos, deslavados. Nada que ver con los personajes de Ildefonso Falcones, reales, vitales.
Y desde luego lo tiene todo para haber sido un bestseller: novela histórica de fácil narrativa y trama interesante. He leído algunas críticas indicando que es un libro de calidad mediocre, seguramente, que no pasará a los anales de la historia de la literatura, posiblemente. ¿Quiere esto decir que es un mal libro? De ninguna manera. ¿Cuántos grandes escritores son capaces de describir personajes que te atrapen desde la primera línea? Si fuera tan fácil escribir libros de éxito habría miles de escritores ricos y famosos, y no parece que haya tantos. Hay historiadores que lo han intentado y se han metido a novelistas e incluso han llegado a tener cierto éxito, como por ejemplo José Luis Corral. Y me gustan sus novelas, están perfectamente bien documentadas y la recreación de la época es increíblemente detallada y realista (¿quién mejor que un historiador para conseguirlo?), pero a sus personajes les falta vida, garra, carnalidad. Parecen hieráticos, deslavados. Nada que ver con los personajes de Ildefonso Falcones, reales, vitales.

Santillana Ediciones Generales, S.L.
Este es el segundo libro de Rosa Montero que leo. El primero fue Temblor, hace muchos años. Tengo tan buen recuerdo de ese libro que no dudé en comprarme la versión de bolsillo de Historia del Rey Transparente en cuanto la vi en una librería de la estación de autobuses de
Es una novela histórica sobre
Pero todo esto es solo el vestido, el aterezzo. La propia autora desvela en las consideraciones finales del libro que el objetivo de la novela es retratar el momento de esplendor cultural y de libertad que vivió Europa en ese siglo personificado en el destino de los cátaros. Unos cristianos que fueron calificados de herejes por
En el mismo apartado de consideraciones finales la autora confiesa los trucos que ha utilizado en la narración, siendo el más empleado la unión de personajes o hechos que ocurrieron en realidad muy separados en el tiempo. Además nos deja unas recomendaciones finales en forma de un pequeño listado de libros para todos aquellos que quieran indagar más en esta época.

